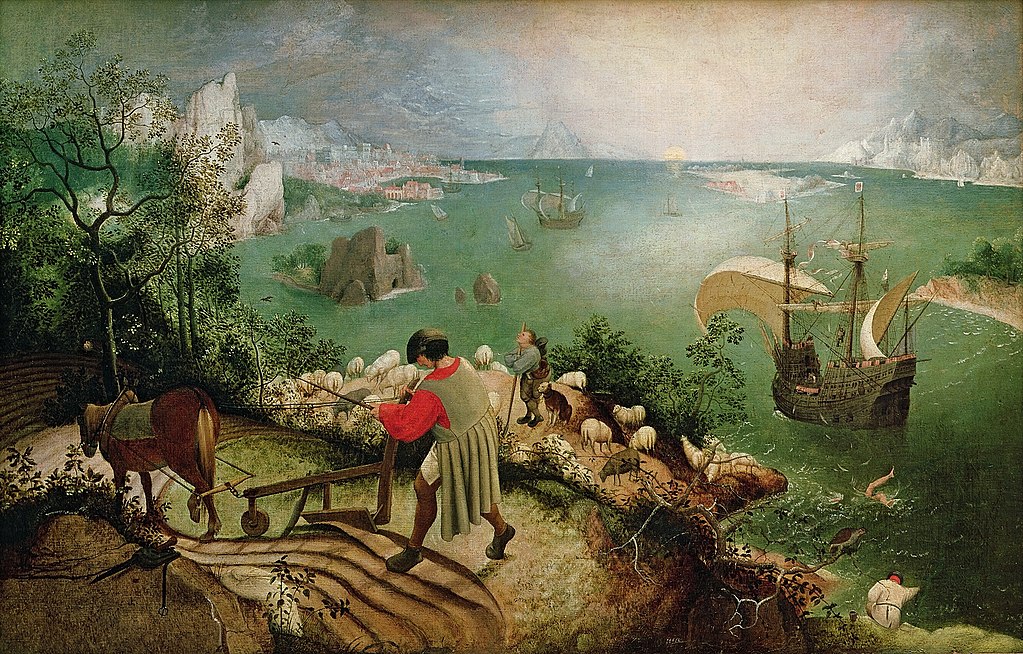Desde que me descubrieron a Vila-Matas (estaré eternamente agradecido a la mujer que me dijo, deberías leer…) allá por el inicio de la década anterior, regresar a su obra es como estar en casa. Es verdad que abrir sus artefactos literarios ya no supone la sorpresa de las primeras veces, y que por tanto hay una ausencia de furor inicial, pero siempre termino por acomodarme y por disfrutar de cada rincón que propone.
Dicho lo anterior, y aunque hace poco que estoy en Goodreads, saber que iba a subir a la plataforma la puntuación de Esta bruma insensata me hizo tener mala conciencia cuando las primeras páginas pasaban y la novela no me terminaba de enganchar. De hecho, temí que a al paso que iba tendría que poner un dos y me sentía de lo más culpable. Quizá la guerra iniciada por Rusia no ayudara a centrarme, quizá tampoco el estrés laboral, o el precio de la luz, pero los problemas siempre están ahí fuera, y mi refugio en la literatura suele estar hecho a prueba de bombas, así que no encontraba más excusa que decirme, Vila-Matas ya no me enamora.
Por suerte, las páginas fueron danzando y terminé por caer, una vez más, bajo su hechizo. Cuando un libro, y en realidad cualquier objeto artístico, va de menos a más en tu percepción personal, se puede decir que está salvado para el recuerdo. Y eso es lo que me ocurre con esta bruma literaria que entreteje Matas con sus hábiles juegos y reflexiones sobre la vida que tiene tanto de literatura y sobre la literatura que tiene tanto de vida.
Aquí en concreto, Vila-Matas toma uno de sus sellos identitarios, las citas, y extrae y exprime y recorre hasta las últimas consecuencias de sus posibilidades. Me pregunto, por cierto, sabiendo lo bien que se lo pasa con sus malabares de transfiguración y traslación, cuántas de las citas que cita, son fidedignas en cuanto a sus palabras y autoría, y cuántos juegos intertextuales no se me habrán escapado, si un infinito o varios.
Por lo demás, la historia de los hermanos crece, se desarrolla y muere como debe ser dentro del universo del autor, y que centre los tres días en los que se desarrolla la acción, en la pseudo virtual hipotética declaración de Independencia de la República Catalana de 2017, le permite bordear especialmente los límites entre realidad, ficción y absurdo.
En definitiva, quizá no sea, para mí, allá cada cual, la mejor obra de Enrique Vila-Matas, pero sigue siendo una lectura imprescindible, teniendo claro, como se encarga de subrayar uno de los dos hermanos protagonistas de esta bruma insensata, que «¡anda ya!».